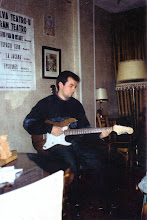¡Duerme el mundo partido hacia adelante!
¡Vela la sombra interna! ¡La luz nace!
¡Vendado el mundo externo –fe del día–,
piensa ciega a la luz que en él cobija!
[Emilio Prados. “La realización del mito”]
El pintor estadounidense Edward Hopper fue, sin duda, uno de los más hábiles diseccionadores de la sensibilidad particular que, en buena manera, caracterizó al hombre del siglo XX: angustia, melancolía, soledad, aislamiento -sentimientos estos que fueron perfectamente epitomizados y plasmados por Hopper en sus cuadros mediante la exploración, sistemática y concienzuda, de un todopoderoso y omnipresente concepto de alienación que recorre transversalmente su obra pictórica.
Para la representación formal del gran tema de la alienación y sus factores coadyuvantes, Hopper solía recurrir a dos espacios pictóricos claramente diferenciados: por un lado, los interiores oscuros, sombríos, del tipo de una habitación de hotel, una mesa de bar o un vagón de tren; por otro, los exteriores soleados, luminosos, de amplios espacios abiertos. En definitiva, una muy personal imaginería pictórica dual puesta al servicio de la expresión desnuda, descarnada de la angustia vital del hombre moderno, tanto en los ambientes cerrados (claustrofobia) como en los espacios abiertos (agorafobia).
De entre las pinturas de la serie que podríamos definir como de “alienación agorafóbica”, me gusta especialmente la que Hopper pintó en 1960, ya dentro de su última etapa, con el título de People in the Sun (“Gente al sol”), la cual se expone en el National Museum of American Art de Nueva York. En lo tocante a la composición y el color, son fácilmente reconocibles en ella algunos de los rasgos definitorios del estilo pictórico del estadounidense: composición cimentada en formas geométricas grandes y sencillas; utilización de elementos arquitectónicos para introducir acusados contrastes en la escena (así por ejemplo, la horizontalidad que domina el paisaje es quebrada abruptamente por la verticalidad del edificio que, fragmentariamente, se inserta a la izquierda del cuadro); empleo de áreas de color planas, en las que los tonos azulados (cielo, montañas y sombras) y ocres (campo, puerta y ventana del edificio, sillas) contribuyen a realzar la luz clara, intensa que delimita con enérgica precisión las formas y ángulos sobre el lienzo.
En un primer momento, el trazo realista de la obra parece presentarnos una escena amable, colorista, luminosa (un grupo de personas, sentadas al aire libre, toman relajadamente el sol, y una de ellas, a su vez, lee un libro), fruto del vistazo momentáneo a los espacios y a las gentes que caracterizaba la mirada artística del voyeurista social que fue Hopper.
En un análisis más detenido, el sobrecogedor reverso de la escena va dibujándose con extraordinaria nitidez ante nuestros ojos y vamos descubriendo que en ella nada es lo que parece: desde las montañas, que parecen ondularse extrañamente cual si de las olas del mar se tratase, hasta los individuos que parecen estar absortos en su placentera contemplación. Los amplios espacios abiertos del paisaje producen, en realidad, una sensación de angustia, asfixia, opresión, enclaustramiento; la balsámica calma total que impregna la atmósfera del cuadro evoca, no obstante, desasosiego, aislamiento, soledad. Y, por encima de todo ello, la radiante luz del sol es un mero artificio, convirtiéndose en un infalible agente alienador. De este modo, las personas que aparentan disfrutar de la plácida visión del entorno son, en verdad, seres alienados, que han perdido todo vínculo sensorial y afectivo con el medio exterior y con su propia identidad personal, hasta el punto de mostrársenos como meros maniquíes que no parecen contener en su interior ni un ápice más de vida que las sillas de madera que los sostienen (precisamente de la madera de una marioneta parece haber sido fabricado el brazo con final en amorfo muñón del hombre calvo de traje gris que aparece en primer plano). En realidad, estos individuos tornados en puros autómatas por efecto de la alienación no pueden ver nada: ni la luz solar, ni el paisaje, ni unos a otros, rasgo este último muy habitual en el universo pictórico de Hopper, donde la sensación de soledad del ser humano se amplifica y acentúa aún más al ser normalmente experimentada en la cercana pero estéril compañía de otros congéneres igual de solitarios. Que estas tristes criaturas sedentes habitan un lóbrego mundo interior de sombras lo denotan los oscuros cercos que rodean sus ojos, prueba evidente de la acusada ausencia de contacto con la luz que preside sus días; esto, en el largo plazo, conducirá a la irremediable y completa desfiguración de sus rostros y de su personalidad, como parece sugerir el hecho de que ni siquiera podamos ver la cara de la mujer rubia que cierra la fila. En la esquina inferior izquierda, la figura periférica del lector actúa como efectivo contrapeso y contrapunto de todo el conjunto: es el único que parece ser una persona de carne y hueso (en este caso, los dedos de su mano están perfectamente perfilados), dotada de vida, con plena capacidad para procesar los estímulos externos, como aquellos que emanan de las hojas del libro en cuya lectura se encuentra inmerso; la razón de todo ello es evidente: es el único que no está contemplando el paisaje, que no está arrimado al sol que más aliena.
Charles Ives: 'The Rockstrewn Hills Join in the People’s Outdoor Meeting' (Orchestral Set, No. 2) / “Las rocosas colinas se unen a la reunión al aire libre del pueblo” (Serie Orquestal, nº 2)
Mi propuesta de audición complementaria al visionado del cuadro de Hopper: una pieza extraída de las “Series Orquestales” de Ives, el gran clásico estadounidense. Uno de sus habituales mosaicos sonoros, en este caso sobre fondo de ragtime; una calculada mezcla de placidez y desasosiego, reconfortante e inquietante a partes iguales.
Video sobre la obra pictórica de Edward Hopper realizado por Victoria Taylor-Gore