
“El artista debe pintar no sólo lo que ve ante sí, sino también lo que ve en su propio interior. Sin embargo, si no ve nada dentro de sí, entonces debería abstenerse de pintar aquello que ve ante sí”.
[Caspar David Friedrich. Mi traducción]
“La Naturaleza no abre indistintamente a todos la puerta del santurario”.
[Fulcanelli. “El misterio de las catedrales”]
“Los ritos de paso son ceremonias que señalan el paso de un estatus social o religioso a otro (…) La mayoría de los ritos de paso más significativos y frecuentes están asociados a las crisis biológicas de la vida (…) otros ritos de paso celebran cambios esencialmente culturales (…) Van Gennep sostiene que los ritos de paso se componen de tres elementos diferenciados y consecutivos: la separación, la transición y la reincorporación”.
[Enciclopaedia Britannica. “Sacred Rites and Ceremonies”. Mi traducción]
En su artículo “Memoria de la nieve” (Babelia / El País, 30.12.11), Manuel Rodríguez Rivero escribe lo siguiente: “¿Dónde se ha escondido la nieve, una tradición navideña? (…) La nieve, ese elemento casi imprescindible en la iconografía de estos días (al menos en la que inventaron los victorianos, que es la nuestra) se ausenta de nuestro entorno, pero la reencuentro en las estupendas ilustraciones de Roberto Innocenti para “Canción de Navidad”, ese clásico de Dickens publicado impecablemente por Kalandraka (…) Nieva, por tanto, en los libros, mucho más que en el mundo que pretenden reflejar”. A esta última aseveración de Rodríguez Rivero yo añadiría que nieva también en los cuadros, como por ejemplo en “Paisaje de invierno” (1811) de Caspar David Friedrich, con el que me topé el último día del pasado año, justo después de leer “Memoria de la nieve”, mientras hojeaba un libro sobre la National Gallery de Londres; en concreto, en la sección dedicada en dicho museo a las escuelas pictóricas de Europa Central se encuentra expuesta la obra de Friedrich.
Sin embargo, en “Paisaje de invierno” llama poderosamente mi atención otro fenómeno meteorológico que, a diferencia de la nieve, sí suele formar parte con relativa frecuencia de la iconografía real de mis navidades y, en general, de mis inviernos: la niebla. El invierno se muestra como la estación del año quizá más proclive a la meditación y la reflexión. Así parecía entenderlo Friedrich, destacado representante del primer Romanticismo pictórico alemán, quien se especializó en la composición de estampas paisajísticas invernales concebidas como sugerentes y plásticas invitaciones al espectador a sumirse en el complejo ejercicio de la introspección. De este modo, la contemplación de los cuadros de Friedrich nos anima a explorar entre los arcanos de una realidad dual, en busca de la esencia espiritual del hombre según ésta se manifiesta en las formas de la materia natural. Acepto gustoso, pues, el reto de Friedrich e intento aplicar mi visión introspectiva a su “Paisaje de invierno”, lo que me lleva de nuevo a reparar en la destacada presencia de la niebla en su obra.
En la niebla, en esa indeterminada e incierta combinación de agua y aire plasmada delicada y sutilmente por el pincel frío y ácido del alemán, acierto a reconocer quizá el ser último del hombre: en la niebla que suele envolver el tránsito de la noche al día; en la niebla que anuncia la transición entre dos estados cuyas formas son difíciles de distinguir; en la niebla que simboliza cambio, evolución, cruce de fronteras visibles o invisibles en pos de metas definidas o de misteriosos destinos, en función de cuál sea la densidad del intangible meteoro. En la niebla, la existencia humana se torna callada celebración del rito de paso -eso que hemos convenido en llamar “tiempo”- y que hace de nosotros personas nuevas a cada instante.
En el lienzo de Friedrich la difusa y etérea interinidad de la niebla ha logrado congelar para siempre -en pictórica connivencia con la nieve, poderosa aliada en el atmosférico ceremonial- la transitoriedad de los ritos de paso del artista y del hombre. El artista reniega de la tradicional representación clásica de la naturaleza-objeto, concebida para el goce sensorial por parte del espectador de su obra, y abraza el nuevo credo romántico de la naturaleza-símbolo, sobre la que el autor proyecta el sentimiento, la emoción y la idea guardados con celo en el epicentro de su yo creador. Por su parte, el hombre, minimizado y desvalido por la onerosa sensación de soledad, melancolía y aislamiento con que el artista ha impregnado el paisaje, arroja, no obstante, con aplomo y valentía sus muletas para, desafiando abiertamente a su parálisis, dar un paso decisivo hacia un nuevo estado espiritual: la mudanza desde la caduca y artificial religiosidad fabricada por las terrenales órdenes sacerdotales (simbolizada en la catedral gótica cuyo contorno aparece desdibujado entre la densa niebla) hasta la emergente y prístina doctrina natural (visible en la elevada majestuosidad y el verde contrastado de los místicos abetos, que esconden un crucifijo en el interior del templo natural que ellos mismos conforman junto con las rocas fundacionales), la cual invita al hombre a aventurarse, a través de un nuevo rezo, hacia una realidad superior –que no puede ser aprehendida mediante la experiencia sensorial- en busca de su reintegración con lo divino, que inunda todos los elementos de la naturaleza y los seres vivos que en ella habitan, con el hombre a la cabeza. Corroboran esta última idea las palabras del propio Friedrich: "Lo divino está en todas partes, incluso en un grano de arena; yo lo he pintado una vez entre los juncos".
A continuación ofrezco una audición y dos lecturas complementarias al visionado del cuadro de Friedrich:
1. El compositor inglés Frederick Delius, de padres alemanes, facturó auténticos cuadros sonoros inspirados por su pasión por la naturaleza, como el que aquí incluyo, “Aquarelle 1”. Aunque concebida para, en palabras del propio compositor, “ser interpretada en una noche de verano”, la serenidad que evocan las delicadas notas de la paleta musical de Delius en su “acuarela” hacen de su audición, en mi opinión, un complemento perfecto para el disfrute visual del “Paisaje de invierno” de Friedrich. En el terreno de lo anecdótico, reseñar la coincidencia, en lo relativo a la discapacidad física, de Delius con el hombre del cuadro de Friedrich, ya que el músico quedó ciego y paralítico a causa de la sífilis.
2. Como podemos leer en la Enciclopedia Encarta: “Los trascendentalistas estuvieron influenciados por el Romanticismo, especialmente en aspectos como el examen de conciencia, la exaltación del individualismo y el elogio de las bellezas de la naturaleza y de la humanidad. En consecuencia, los escritores trascendentalistas expresaron sentimientos semi-religiosos hacia la naturaleza, así como el proceso creativo, y veían una conexión directa, o una correspondencia, entre el universo (macrocosmos) y el alma individual (microcosmos). Según esta idea, lo divino impregna todos los objetos, animados o inanimados, y el objetivo de la vida era la unión con el denominado alma superior”. El estrecho vínculo entre la pintura del romántico alemán Caspar David Friedrich y el Trascendentalismo estadounidense resulta evidente en el siguiente pasaje de Henry David Thoreau:
“Los árboles y los arbustos elevan sus brazos blancos al cielo; y donde había paredes y setos vemos formas fantásticas que retozan haciendo cabriolas por el sombreado paisaje, como si la Naturaleza hubiera esparcido sus diseños hechos durante la noche como modelos para el artista.
Abrimos la puerta en silencio, dejando que caiga dentro la nieve amontonada, y salimos a enfrentarnos con el aire cortante. Las estrellas ya han perdido parte de su brillo, y una niebla opaca y plúmbea bordea el horizonte. Una tenue luz bronceada sobre el este proclama la llegada del día, mientras el paisaje occidental aún permanece espectral y oscuro, envuelto en una tenebrosa luz tartárea, como si fuera un reino umbrío”.
[Henry David Thoreau. “Un paseo de invierno”]
3. Antonio Machado, heredero directo del Romanticismo en un arte poético que, al igual que la pintura de Friedrich, refleja la respuesta emocional del artista frente a paisajes naturales preñados de connotaciones simbólicas:
Al borrarse la nieve, se alejaron
los montes de la sierra.
La vega ha verdecido
al sol de abril, la vega
tiene la verde llama,
la vida, que no pesa;
y piensa el alma en una mariposa,
atlas del mundo, y sueña.
Con el ciruelo en flor y el campo verde,
con el glauco vapor de la ribera,
en torno de las ramas,
con las primeras zarzas que blanquean,
con este dulce soplo
que triunfa de la muerte y de la piedra,
esta amargura que me ahoga fluye
en esperanza de Ella...
[Antonio Machado. “Campos de Castilla”, poema CXXIV]



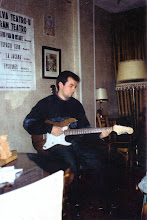
No hay comentarios:
Publicar un comentario