


PENA --- bienhallada
Ojinegra la oliva en tu mirada,
boquitierna la tórtola en tu risa,
en tu amor pechiabierta la granada,
barbioscura en tu frente nieve y brisa.
Rostriazul el clavel sobre tu vena,
malherido el jazmín desde tu planta,
cejijunta en tu cara la azucena,
dulciamarga la voz en tu garganta.
Boquitierna, ojinegra, pechiabierta,
rostriazul, barbioscura, malherida,
cejijunta te quiero y dulceamarga.
Semiciego por ti llego a tu puerta,
boquiabierta la llaga de mi vida,
y agriendulzo la pena que la embarga.
Durante una cierta época, de la que atesoro una galería de valiosos recuerdos, mi padre solía recibir mensualmente por correo un catálogo procedente de la Librería Fontana de Barcelona, cuyo fondo bibliográfico se nutría básicamente de libros descatalogados y ejemplares procedentes de restos de edición. Al recorrer las páginas del pequeño catálogo, solía encontrar siempre libros, de muy variado género, que despertaban mi interés, razón por la cual prácticamente todos los meses me unía al amplio pedido que mi padre realizaba en compañía de varios compañeros de trabajo. En una de esas ocasiones, contando yo dieciséis años, pedí el libro de Miguel Hernández “Perito en lunas. Poemas de adolescencia. Otros poemas”, publicado por la Editorial Losada de Buenos Aires dentro de su colección “Biblioteca clásica y contemporánea”. Era la argentina sin duda una editorial mítica, a través de la cual habían llegado, muchas veces clandestinamente, a manos de los lectores españoles las obras de una amplia nómina de autores prohibidos y proscritos durante la larga dictadura franquista. En ese momento, Miguel Hernández era para mí una figura de trazo difuso, cuyo nombre simplemente me sonaba por la escuela, y del que no había leído prácticamente nada. Reconozco que, mientras hojeaba el catálogo de Fontana, quedé encandilado por el título “Perito en lunas”: ¡qué curiosa y original fusión aquella, la de la expertía técnica y frío pragmatismo del perito con el arrebato poético y romántica ensoñación de la luna! Me resultaba simplemente maravilloso que alguien pudiese tener un “peritaje en lunas”. Precisamente de ese libro he extraído el poema con el que he iniciado esta entrada. En concreto, se trata de un soneto (elección métrica que responde a la gran admiración del poeta alicantino por los clásicos de nuestra literatura, como Garcilaso o Góngora, pilares fundamentales de su vasta y sorprendente formación poética y cultural autodidacta) incluido en la obra “Otros poemas” del período 1933-34. Es éste un poema de juventud que sin duda dejó huella en el todavía incipiente imaginario literario del lector joven de poesía que yo era por aquel entonces. En mi opinión, el pictórico e imaginativo poema compendia en sus catorce versos tres pilares fundamentales de la lírica hernandiana: la plenitud vital que emana directamente de la naturaleza, la fuerza creadora primordial del deseo amoroso y la honda y solidaria percepción del sufrimiento humano, aspecto este último que he oído de boca del dramaturgo Antonio Buero Vallejo, compañero de cárcel de Miguel Hernández, al trazar su personal semblanza del poeta. Desde la ya lejana fecha en que me adentré en las primeras lecturas de su obra poética he llegado, pasando por enriquecedoras estaciones intermedias (como la apasionante lectura y el detallado análisis de su sobrecogedor “Cancionero y romancero de ausencias” en mi último año de instituto o la recurrente revisitación de “La savia sin otoño”, magnífica antología poética a cargo de Leopoldo de Luis, profundo estudioso de la obra hernandiana), a mis más recientes encuentros con el autor de Orihuela: las repetidas audiciones de “Hijo de la luz y de la sombra”, el nuevo disco de poemas cancionados por Joan Manuel Serrat, estupenda continuación de su ya mítico “Miguel Hernández” de 1972; el disfrute del magnífico programa de la serie Documentos de RNE “Miguel Hernández: el verso que no cesa”, con guión del gran experto en poesía de la cadena Javier Lostalé y valiosos documentos sonoros extraídos de la enorme fonoteca de la emisora (el propio Miguel Hernández recitando uno de sus poemas); y, por último, la emocionante lectura a mi hija, justo antes del sueño, de poemas como “El niño yuntero” o “Las desiertas abarcas”, a través de los cuales se adentró por unos instantes en la pobre y dura existencia de niños mucho menos afortunados que ella, hecha arte por la lírica humana, “demasiado humana” (en nietzscheana cuantificación) de Miguel Hernández:
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.
Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.
[El niño yuntero]
Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.
Y encontraba los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.
Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.
[Las desiertas abarcas]
En literatura, en cine, en música me gustan los creadores e intérpretes “con raíces” (etiqueta simple y en no pocas ocasiones manida que, sin embargo, para mí evoca una auténtica declaración de principios artísticos cuya justa perfilación excedería con mucho los límites de una entrada de blog), los que, lleguen a donde lleguen y pasen por donde pasen para llegar a donde lleguen, siempre tienen muy presente el lugar del que partieron inicialmente, el cual les sirve de brújula en su peregrinar creativo. Es por todo esto por lo que me gusta Miguel Hernández, pues, como afirmó Claude Couffon en su libro de 1967 “Orihuela y Miguel Hernández”: “Miguel Hernández es casi el único poeta que ha sacado una gran lección de sus raíces, que ha recibido de su infancia y de su tierra la savia necesaria para alimentar su obra”.
Jarcha: Andaluces de Jaén
Víctor Jara: El niño yuntero
Joan Manuel Serrat: Las desiertas abarcas
Enrique Morente: Elegía a Ramón Sijé
Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos: Para la libertad



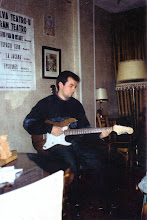
No hay comentarios:
Publicar un comentario